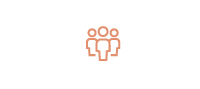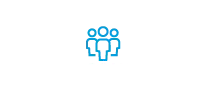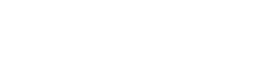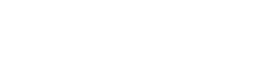Forum 2010: Sistema de formación de los abogados
El primer boceto del Reglamento de la Ley de Acceso a debate
Un cambio sociológico sin precedentes. Sistema de formación de los abogados.
El Colegio de Abogados de Madrid fue la sede de la segunda reunión del Forum 2010, organizada por “Ticket2Law.com” e “Iberian Lawyer”, con el objetivo de evaluar y debatir el sistema de formación de los abogados en el borrador del Reglamento de la Ley de Acceso.
La reunión fue moderada por Antonio Hernández-Gil (Presidente del ICAM) y contó por vez primera con Pilar Cancer – miembro del equipo de redacción del borrador de la Ley de Acceso, Abogada del Estado y Subdirectora General Jefe del Gabinete de Estudios de la Abogacía General del Estado (Ministerio de Justicia)- y de Francisco Javier García-Velasco -Subdirector General de Coordinación Académica y Régimen Jurídico (Ministerio Innovación y Ciencia)-. Compartieron mesa con un grupo de representantes de la profesión jurídica.
Hernández-Gil inició el debate afirmando que el borrador del Reglamento preparado por el Ministerio de Justicia no encaja con los contextos de Grado y Postgrado introducidos por Bolonia sino que se aproxima más a la concepción de la tradicional licenciatura en Derecho, al centrarse poco en un proceso orientado a la consecución de habilidades. Para Hernández-Gil el Reglamento quiere ser el marco de la Ley de Acceso pero en España debe requerir una mayor elasticidad para adaptarse a las distintas situaciones territoriales.
Elaboración del Reglamento de la Ley de Acceso a la Abogacía
Pilar Cancer sostuvo que los objetivos del Ministerio de Innovación y Ciencia y los de Justicia son los mismos. Se basan en una voluntad práctica, con lo cual es seguro que se superarán las escasas discrepancias existentes y alcanzar acuerdos tras las observaciones que se realicen durante el periodo de evaluación. Cancer destaca que el Reglamento sigue la concepción de la Ley, que prevé como primer paso un grado en Derecho. Considera que las observaciones del informe del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) parten del grado en Derecho, pero matiza que “la cuestión es que el grado es ahora abierto, según el RD de 2007 que desarrolla la LO de Universidades , y la Ley de Acceso se hizo antes de que se acordara esta apertura el grado”, lo que se puede solucionar previendo un grado con condiciones del Gobierno, como se propone en el borrador, plenamente respetuoso con la Ley Orgánica de Universidades. Dicha concepción no es compartida por Ciencia e Innovación, que propone otra solución que parte de la desaparición del grado en Derecho, aceptable pero, par ella menso acorde con la Ley de Acceso, que es definir las condiciones del grado previo en la regulación del posgrado, como un requisito de admisión al mismo. Por otra parte, subsisten, pendientes de perfil definitivo, cuestiones determinantes, entre las que destaca cómo asegurar la prestación de las prácticas externas con su tutoría .
del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) parten del grado en Derecho, pero matiza que “la cuestión es que el grado es ahora abierto, según el RD de 2007 que desarrolla la LO de Universidades , y la Ley de Acceso se hizo antes de que se acordara esta apertura el grado”, lo que se puede solucionar previendo un grado con condiciones del Gobierno, como se propone en el borrador, plenamente respetuoso con la Ley Orgánica de Universidades. Dicha concepción no es compartida por Ciencia e Innovación, que propone otra solución que parte de la desaparición del grado en Derecho, aceptable pero, par ella menso acorde con la Ley de Acceso, que es definir las condiciones del grado previo en la regulación del posgrado, como un requisito de admisión al mismo. Por otra parte, subsisten, pendientes de perfil definitivo, cuestiones determinantes, entre las que destaca cómo asegurar la prestación de las prácticas externas con su tutoría .
Según David Felip Saborit (Coordinador del Máster de la Universitat Pompeu Fabra) estamos al borde del agotamiento: “En las universidades públicas nos preocupa que la mayoría de graduados en Derecho puedan acceder a la formación práctica con precios públicos. Aún más, tenemos que involucrar más al profesorado y gestionar las prácticas sin margen de error en los presupuestos. Lo cual resulta prácticamente imposible. Necesitamos más recursos para afrontar esa situación y ofrecer más años sin coste”.
Desde el Ministerio de Justicia, Pilar Cancer añade que “nuestra intención era adaptar la Ley de Acceso basándonos en Bolonia por lo que se adapta plenamente a Ley Orgánica de Universidades (LOU). Si la profesión de la abogacía es una profesión regulada “de libro”, están más que justificadas las directrices para el grado, dejando aparte que el máster posterior tendrá que acomodarse también a lo dispuesto en la norma. Por otra parte, parece que no hay consenso con el tema de las prácticas, debido a que algunos agentes solicitan que se rija por la buena voluntad de los participantes, aunque ese contexto no ofrece garantías suficientes para los alumnos”.
 “Nos hemos quedado a medio camino entre los sistemas anglosajón y alemán” apostando por consultar a las empresas para involucrarlas “ afirma Jochi Jiménez Secretario General Internacional y Responsable del Cumplimiento Normativo de la empresa HCC Global multinacional con sede en Barcelona, y filial de HCC Insurance Holdings, Inc. de Texas EEUU, ya que son las que buscan abogados y financian programas de formación y acuerdos en el marco Universidad – Empresa”. Jochi se lamenta de que “esta Ley ha roto la columna vertebral de las universidades públicas” a las que habría que asegurarles los recursos para que mantengan su calidad y no se queden rezagadas así como la flexibilidad en la contratación de nuevo talento académico y profesional. Pone como ejemplo la situación de países como Estados Unidos “donde los grandes profesores están en la universidad privada. España puede estar tomando esa dirección”.
“Nos hemos quedado a medio camino entre los sistemas anglosajón y alemán” apostando por consultar a las empresas para involucrarlas “ afirma Jochi Jiménez Secretario General Internacional y Responsable del Cumplimiento Normativo de la empresa HCC Global multinacional con sede en Barcelona, y filial de HCC Insurance Holdings, Inc. de Texas EEUU, ya que son las que buscan abogados y financian programas de formación y acuerdos en el marco Universidad – Empresa”. Jochi se lamenta de que “esta Ley ha roto la columna vertebral de las universidades públicas” a las que habría que asegurarles los recursos para que mantengan su calidad y no se queden rezagadas así como la flexibilidad en la contratación de nuevo talento académico y profesional. Pone como ejemplo la situación de países como Estados Unidos “donde los grandes profesores están en la universidad privada. España puede estar tomando esa dirección”.

Debate sobre el Grado en Derecho que permita el acceso al Postgrado para el ejercicio de la Abogacía
Por su parte, el subdirector General de Coordinación Académica y Régimen Jurídico, Francisco Javier García-Velasco, insiste en que los dos Ministerios implicados tienen la máxima voluntad de colaboración, recalcando su confianza en el cumplimiento de los plazos y el buen fin del proceso, lo que supondrá “un cambio sociológico sin precedentes”. “Hasta el momento los títulos formaban parte de un catálogo oficial creado por el Gobierno que establecía un 60% de contenidos mínimos mediante directrices propias y el 40% restante lo fijaban las propias universidades. A partir de la Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril -que modifica la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades (LOMLOU)- el Gobierno ya no dice a las universidades qué tienen que enseñar ni cómo hacerlo. Ahora las universidades deben superar ahora un doble proceso. Primero han de verificar sus títulos ante el Consejo de Universidades previo informe de la Agencia Nacional de Evaluación de Calidad y Acreditación (ANECA) . Además deberán someter su propuesta a la autorización de las Comunidades Autónomas. Por otra parte, la habilitación que confiere el sistema para impartir unas determinadas enseñanzas, no es intemporal sino que la universidad ha de someterse a la renovación de la acreditación cada seis años, mediante un sistema de control “ex post”. En todo caso, “este principio general sólo decaerá en los supuestos de profesion regulada en los que sí se produce una intervención previa del Gobierno estableciendo unos contenidos mínimos a que habrá de ajustarse la formación, a diferencia del supuesto en que la profesión sea libre, en que, como queda dicho la universidad es completamente libre para realizar su propuesta formativa”. 
María Concepción Molina Blázquez (Decana de la Facultad de Derecho, Universidad Pontificia Comillas, Madrid) señala que la Conferencia de Decanos de las Facultades de Derecho, en su Informe al Borrador del Reglamento, consideró que una vez aprobados algunos de los Grados, y con muchos otros presentados a verificación, resultaba extemporáneo exigir que el Grado en Derecho quedara sujeto a directrices. Durante años la Conferencia de Decanos solicitó que el Grado en Derecho tuviera directrices y, sin embargo, el RD 1393/2007 excluyó dicha posibilidad. No tiene sentido reabrir a estas alturas ese debate en el Reglamento de Acceso a la Abogacía.
Luis Gaytán de Ayala (Secretario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra) está de acuerdo en que el Grado habilitante al Máster de acceso posea unas directrices mínimas al no existir un contenido obligatorio común en los nuevos Grados en Derecho. Sería conveniente también establecer unas directrices mínimas para elaborar los planes de estudio del Posgrado de acceso. Gaytán de Ayala se pregunta si es posible que alumnos con Grados obtenido en otros países puedan acceder directamente al Máster de acceso.
 |
 |
Un Postgrado de acceso al ejercicio con directrices
“Lo importante reside en las directrices y en saber si el titulo o el máster habilitan o no para comprender qué márgenes de maniobra nos deja en el apartado de los contenidos. Actualmente el borrador del Reglamento genera cierta incertidumbre”, considera Maria Teresa Vadrí (Vicedecana de Ordenación Académica de la Universidad de Barcelona) la misma prosigue: “la regulación del máster oficial no debería condicionar el resto de másters porque cada Universidad posee distintos perfiles y estudiantes, siendo importante estar abiertos a esas opciones, como a la posibilidad ya existente de estudiar diferentes módulos. En suma, hay que encontrar modelos más claros”.
Para Pedro Mirosa (Decano de la Facultad de Derecho de ESADE) la necesidad de que se dicten directrices para el Grado en Derecho se funda en la lógica de la evolución legislativa: la Ley de Acceso se dictó antes de la Ley Orgánica 4/2007 (de la que deriva el Decreto 1393/2007) y, por lo tanto, en un momento en que existía un catálogo de títulos (por eso la referencia a la Licenciatura en Derecho) con unas directrices propias para cada uno de ellos; el omitir hoy la necesidad de las directrices resulta contradictorio con la Ley de Acceso, careciendo de soporte legal (podríamos hablar de un ingenioso fraude de Ley). A esto se añade, en su opinión, que son también las propias exigencias profesionales las que requieren una regulación del contenido del grado. En definitiva, el Master y su contenido de preparación profesional constituyen una de las condiciones habilitantes para el ejercicio de la profesión de abogado como lo demuestra el hecho de que, una vez conseguido el Grado, no sea posible ejercer la profesión sin atravesar el proceso complementario integrado tanto por el Máster oficial como por el examen.
García-Velasco responde afirmando que “en el caso de las homologaciones y convalidaciones de estudios extranjeros se aplica la normativa específica reguladora de estos supuestos y además, para los títulos europeos existen los mecanismos de reconocimiento establecidos por las Directivas comunitarias. Por otra parte, si  el titulo que habilita para el ejercicio de la profesión es un master, la normativa contenida en el RD 1393/2007 establece expresamente que se puede admitir a cualquier titulado por una universidad perteneciente al Espacio Europeo de Educación Superior que se encuentre en posesión de un título equivalente al Grado sin necesidad de someterse a ningún trámite de homologación.
el titulo que habilita para el ejercicio de la profesión es un master, la normativa contenida en el RD 1393/2007 establece expresamente que se puede admitir a cualquier titulado por una universidad perteneciente al Espacio Europeo de Educación Superior que se encuentre en posesión de un título equivalente al Grado sin necesidad de someterse a ningún trámite de homologación.
En todo caso, tal y como está concebido el acceso en este momento, resulta dificil hablar de Directrices, porque la Ley ha elegido un modelo distinto, que consiste en un examen que habilita para la obtención del título profesional y al que se llega, no de manera exclusiva, tras finalizar el master. El supuesto es, pues, netamente diferente del establecido por el artículo 15.4 del citado RD que habilita al Gobierno para fijar las condiciones de ese master, si bien es verdad que éste está concebido para el caso en que dicho título habilite sin más para el acceso a una profesión regulada, lo que como vemos, no ocurre en el presente caso. Podríamos estar ante un Máster oficial pero no perteneciente al supuesto excepcional del 15.4. Sería un Máster en el que la Universidad podría establecer criterios específicos de admisión, que en la práctica exigirían haber cursado un Grado de contenido netamente jurídico. Dicho Máster tendría que acreditarse ante la Comisión prevista en el borrador de RD de acceso para poder dar acceso al examen y, en su caso, a la obtención del título profesional. En definitiva estaríamos ante un Máster sui generis que formaría parte del sistema de regulación profesional previsto por la Ley de acceso.
El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Carlos III Manuel Bermejo considera que “estas reformas han tenido un impacto muy grande en la estructura interna universitaria y nos cuesta lograr consensos para desarrollar los planes de estudios. Quienes iniciamos el proceso sin directrices hemos tomado una actitud responsable, como reflejan los procesos de verificación y acreditación para asegurar los mínimos aceptables”.
 |
 |
Convenios y gestión de prácticas
Cancer insistió en que para el Ministerio de Justicia es necesario delimitar la gestión de los convenios entre colegios y universidades, ya que se trata de un punto crucial en la regulación de las tutorías, y asegurar que se suscriben. Respecto a las prácticas y a las tutorías, para Gaytán de Ayala, a pesar de que ya existe un máster la obligatoriedad de ser tutor “es peligrosa, ya que puede resultar contraproducente para quien no tiene vocación docente… también deberían hacerse prácticas con inspectores de hacienda u otras profesiones”.
A Luís Crespo (ex socio director de Deloitte) le preocupa los mecanismos y el control de calidad de las tutorías que se establecerán “para evitar que se conviertan en mano de obra barata”.
Respecto del hecho de que el Reglamento sólo prevea dos candidatos por tutor, Constanza Vergara Jaakkola (Directora Corporativa de PEREZ-LLORCA) comenta que no le parece muy práctico ni realista por el gran número de estudiantes que habrá que recibir. Vergara recuerda que muchos despachos ya tienen experiencia en ese campo a través de la recepción de estudiantes en prácticas de las distintas universidades, y que cada tutor puede serlo, sin mayor problema, de varios estudiantes a la vez.
 Según Manuel García Cobaleda (Director Jurídico de Gas Natural) el Reglamento no es transversal y posee algunas limitaciones innecesarias, como que el profesorado deba estar colegiado en el Colegio de Abogados territorial o que sólo puedan hacer prácticas en despachos, ya que si se analiza el mercado muchos abogados se dedican al cabo de cinco años a profesiones no vinculadas con el ejercicio de la abogacía, ya sea trabajando en empresas o en la Administración Pública o en juzgados. Para García Cobaleda es crucial que los tutores apadrinen a licenciados para que aprendan ya que “los Colegios no pueden obligar a sus colegiados que sean tutores quizá habría que buscar otros incentivos más creativos”. Otra sugerencia es que las prácticas se vinculen al examen final. Pedro Mirosa está de acuerdo en ampliar las prácticas más allá de los despachos o bufetes jurídicos para aumentar las posibilidades de elección y garantizar a los alumnos todas las opciones de ejercicio de la abogacía. En lo referente a los convenios, manifiesta su preocupación por el hecho de que “los modelos que están manejando los Colegios parecen dar la impresión de que existe en ellos más un propósito monopolizador de la designación de tutores y control de tutorías que un objetivo de gestionar y facilitar la existencia de tutores suficientes”. Para Vergara un punto crucial es la falta del concepto de internacionalización del Reglamento: “En PEREZ-LLORCA recibimos a estudiantes extranjeros y su país les convalida normalmente las prácticas. Deberíamos crear sistemas similares para fomentar el concepto de globalidad y movilidad”.
Según Manuel García Cobaleda (Director Jurídico de Gas Natural) el Reglamento no es transversal y posee algunas limitaciones innecesarias, como que el profesorado deba estar colegiado en el Colegio de Abogados territorial o que sólo puedan hacer prácticas en despachos, ya que si se analiza el mercado muchos abogados se dedican al cabo de cinco años a profesiones no vinculadas con el ejercicio de la abogacía, ya sea trabajando en empresas o en la Administración Pública o en juzgados. Para García Cobaleda es crucial que los tutores apadrinen a licenciados para que aprendan ya que “los Colegios no pueden obligar a sus colegiados que sean tutores quizá habría que buscar otros incentivos más creativos”. Otra sugerencia es que las prácticas se vinculen al examen final. Pedro Mirosa está de acuerdo en ampliar las prácticas más allá de los despachos o bufetes jurídicos para aumentar las posibilidades de elección y garantizar a los alumnos todas las opciones de ejercicio de la abogacía. En lo referente a los convenios, manifiesta su preocupación por el hecho de que “los modelos que están manejando los Colegios parecen dar la impresión de que existe en ellos más un propósito monopolizador de la designación de tutores y control de tutorías que un objetivo de gestionar y facilitar la existencia de tutores suficientes”. Para Vergara un punto crucial es la falta del concepto de internacionalización del Reglamento: “En PEREZ-LLORCA recibimos a estudiantes extranjeros y su país les convalida normalmente las prácticas. Deberíamos crear sistemas similares para fomentar el concepto de globalidad y movilidad”.
“El Reglamento debe contemplar la internacionalización y una transformación de la metodología docente”, sostiene Manuel Bermejo, “manteniendo ciertos contenidos teóricos y otorgando más espacio a la práctica. Este método es más caro que las clases magistrales y las universidades públicas no pueden establecerlo sin costes”. Todos los países tienen la misma preocupación pero sólo en estos momentos están sopesando dotarlas de fondos, aunque de modo insuficiente. Con lo cual aumenta la necesidad de que participen las empresas privadas o cualquier otra organización vinculada con el mercado jurídico”.
García-Velasco expone que las enseñanzas oficiales están sujetas al sistema de precios públicos. En concreto la Conferencia General de Politica Universitaria fija anualmente las horquillas de precios máximos y mínimos y cada comunidad autónoma concreta el precio por crédito. En supuestos excepcionales debidamente justificados, el precio podrá ser más alto, llegando hasta el 30% del coste efectivo del Máster.
“Estamos frente a un cambio sociológico. Bolonia es un gran pretexto para que las universidades reflexionen por qué se han alejado de la realidad” dice Carlos Mayor Oreja -socio de Dutilh Abogados y presidente del Consejo Social de la Universidad Complutense-: y aconseja que “el cambio sociológico arranque desde la escuela, debiendo incorporar aspectos de destrezas al estilo anglosajón para que los estudiantes lleguen a la Universidad con más preparación”
Mayor Oreja -socio de Dutilh Abogados y presidente del Consejo Social de la Universidad Complutense-: y aconseja que “el cambio sociológico arranque desde la escuela, debiendo incorporar aspectos de destrezas al estilo anglosajón para que los estudiantes lleguen a la Universidad con más preparación”
 |
 |
El examen
Respecto a la prueba práctica, Pilar Cancer indica que el MIR (Lic. Medicina) es el único sistema similar existente: “Hemos hecho estudios comparativos pero resulta difícil elegir otros sistemas extranjeros, como el Bar Exam anglosajón, ya que nuestro modelo de enseñanza y de habilitación no es idéntico y sería inviable”.
Soledad Atienza (Directora Adjunta de los Programas LL.M. del IE Law School) valora la importancia de no regular los contenidos de los programas y dejar así la mayor libertad posible a las universidades que dispondrían de programas más especializados o generalistas en función de su especialización o de su alumnado. Atienza no se olvida de la ética y la deontología, “que pueden formar parte de unos contenidos mínimos dentro de un contexto enfocado a la mejora de las habilidades”. María Peña (Directora Financiera del Centro de Estudios de Garrigues) se enfoca también en el contenido del máster y en la orientación del Reglamento. Su mayor preocupación es que “se centra el foco sobre los abogados procesales, pretendiéndose que tenga una vertiente generalista dentro de los estudios de Derecho. Pero, según estimo, esto no atiende a nuestra realidad ya que resulta imposible saber todo de todo”. Para Peña la situación ideal sería “flexibilizar los contenidos y la evaluación del máster dejando campo a la especialización. La habilitación del máster da un valor añadido en función del interés o la práctica de especialización que escoja el alumno”.
Finalmente, Hernández-Gil resalta la necesidad de flexibilidad para gestionar la reforma y le preocupa que solventar el Reglamento mediante un exceso de autorregulación genere “un problema de competencias”, pudiendo surgir tres dificultades:
1) de carácter general/formal/competencial,
2) de precio/coste/financiación, y
3) de insuficiencia de abogados en ejercicio, que enlaza con las prácticas externas y la heterogeneidad territorial de España.
Como dice Mayor Oreja, “se trata de una gran oportunidad de hacer mejor las cosas. Para ello hay que dar flexibilidad y crear un mercado más competitivo e interesante que ofrezca más salidas profesionales y ponga a cada universidad en su sitio”.
 |